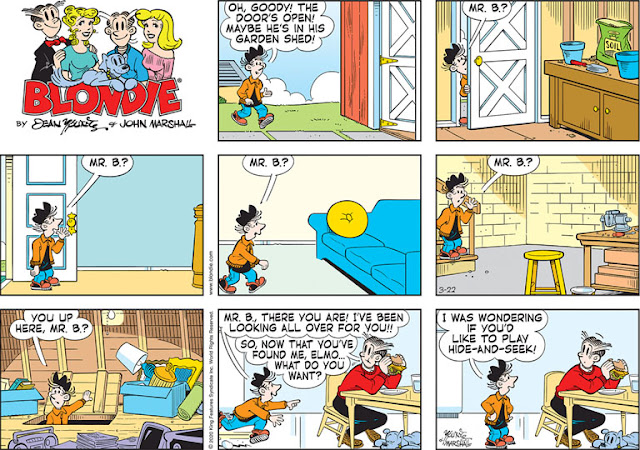Por: Martín Caparrós. El autor es periodista y escritor.
MADRID — Era
cierto: el mundo, al fin y al cabo, es plano. Ahora, tras tanta
desmentida, lo sabemos. No tiene volumen, no se puede tocar, está todo
en pantallas: televisores, computadoras, telefonitos varios. Nos dicen
que es 3D porque solo tiene dos dimensiones. Este mundo plano es un
relato permanente, historias que nos cuentan sobre nuestra historia.
Ahora somos eso, somos esos.
Encerrados,
solo sabemos lo que nos dicen otros. Dependemos de las redes y los
medios. Nuestro barrio se ha transformado en un país lejano, que solo
conocemos a través de ellos, nuestros corresponsales extranjeros. Es
cierto que suele sucedernos pero, en general, mantenemos un pequeño
porcentaje de experiencia propia, de mirada de primera mano; con el
confinamiento lo perdimos. Y entonces nos queda esa caricatura del mundo
que los medios ofrecen: lo que llama la atención, lo extra-ordinario.
Eso es lo que miramos ahorita.
Nos dedicamos a recibir “información”: todo es drama, todo susto puro, todo virus. Veo en Twitter
a “Tres clientas peleándose por un paquete de papel higiénico en un
supermercado de Sídney” y casi extraño los tiempos primitivos en que
jamás me habría enterado de que eso sucedió. El mundo plano es raro y
duro, despojado del tedio confortable que llena nuestras vidas. “Las
vidas están hechas de banalidad como los cuerpos están hechos de agua”,
escribió un autor casi contemporáneo. Ahora todo lo espantoso se
concentra en las pantallas —que nos cuentan un mundo muy distinto del
que veíamos cuando también lo mirábamos con nuestros ojos propios—. Y
nos aterra o nos deprime más, como si fuera necesario.
Un mundo asustado
El
mundo plano es un lugar totalitario, totalizado, copado por un todo.
Vivimos vidas provisorias definidas por el virus: hablamos del virus y
pensamos en el virus y los medios nos hablan del virus y el virus marca
todo lo que hacemos: somos para el virus, por el virus. Es tan difícil
hablar de cualquier otra cosa en estos días. También por eso el mundo se
ha hecho plano. Y el miedo nos percute.
Con el miedo, el cuerpo volvió al centro de la escena: hacemos todo esto
porque nuestros cuerpos peligran y debemos protegerlos. La Naturaleza
ya no es nuestra víctima; es nuestra amenaza. El enemigo es físico —y
nos hace físicos a todos—: el virus nos devuelve a nuestra condición de
puros cuerpos.
Se nos acabaron
los relatos que ofrecen excusas y coartadas: encerramos nuestros cuerpos
porque tememos por ellos. Lo que sea para salvarnos, para sobrevivir.
Hemos vuelto a ser lo que fuimos hace muchos milenios, lo que somos en
los momentos más extremos: unidades mínimas de supervivencia, individuos
intentando subsistir. Te ponen frente a la inmediatez de la muerte y
pierdes las formas. Vives simulando que eso está muy lejos; ahora no se
puede. La vida está en otra parte; la muerte, aquí muy cerca.
Entonces
nuestros cuerpos tienen que estar guardados protegidos escapados del
espacio común, lo más lejos posible de cualquier otro cuerpo. Cada
cuerpo debe defenderse de todos los demás. Cada uno por su propio bien,
amenazado por los otros. Poncio Pilatos se lavó las manos para decir que
él no quería tener nada que ver con esa historia; nosotros tenemos que
lavárnoslas, nos dicen, repetida, frenéticamente, para pelarnos de
cualquier relación con el mundo exterior. El rechazo del mundo —lo
exterior como amenaza, una de las grandes tendencias de nuestro tiempo—
ha encontrado su apogeo absoluto en el peligro del famoso virus. Y el
enemigo está en todas partes y no se ve y uno mismo puede ser su
refugio, su plataforma, su cabeza de puente. Nos piden desconfiar de
todos y, sobre todo, de nosotros mismos.
Es
raro vivir tan entregados al miedo. Es casi un alivio: eso es lo que
hay, la amenaza está clara, todo el resto queda silenciado, solo hay que
ocuparse de sobrevivir, seguir viviendo, seguir vivos, un objetivo
simple. O eso nos dicen, nos decimos.
Un mundo frágil
El
mundo plano es frágil. Creíamos que este mundo hipertécnico que vamos
inventando en los países ricos era invulnerable, pero un bichito mínimo
lo puso en jaque casi mate. Es raro ver, en estos días, cómo se
desmorona todo lo que pensábamos tan sólido: industrias, bancos,
poderosos varios, nuestras vidas. Aunque eso, gracias a dios, no nos
impide buscar respuestas en la técnica, la ciencia: seguir confiando en
ellas. Ante la amenaza nos entregamos a la ciencia, que nos dice que no
puede hacer gran cosa; más que nada fijarnos reglas de conducta. Sobre
todo cuando sus recursos están limitados por decisiones políticas, que
recortaron la extensión y eficacia de los sistemas de salud.
Otra guasa del virus es que nos obliga a
confiar un poco en gobiernos en los que nunca confiamos. Hacemos —más o
menos— lo que nos dicen, pero declaramos héroes a los portadores de la
ciencia porque se arriesgan a aplicarla en condiciones complicadas.
Necesitamos héroes. “Tristes las tierras que no tienen héroes”, le
decían a Galileo Galilei en la obra de Bertolt Brecht. “Tristes las
tierras que necesitan héroes”, contestaba.
Pero
al menos no nos entregamos al pensamiento mágico. El mundo plano es
curiosamente agnóstico. Si algo ha mostrado esta epidemia es el derrumbe
del poder religioso: unas décadas atrás un miedo como este habría sido
ocasión de innumerables misas, rogativas, procesiones para implorar a
algún dios que nos salvara. Ahora no solo no las hay; las iglesias de Roma se cerraron.
Y nos dicen que
vivimos en guerra: la metáfora de la guerra está por todos lados. Si lo
fuera, sería la ¿primera? guerra igualitaria: en su frente hay por lo
menos tantas mujeres como hombres. Pero no lo es: en una guerra hay dos
grupos que se creen con derechos y pelean por imponerlos; en esta solo
hay, como en cualquier caricatura americana, buenos y malos, nosotros y
los virus. Y en las guerras actuales no se puede estar a salvo en ningún
lado, cualquier sitio puede ser bombardeado, la muerte está por todas
partes, todos los momentos. Aquí, en cambio, te convencen de que en tu
casa estás seguro, o casi: de que alcanza con no salir, con no
mezclarte. Es, también, un privilegio de clase: muchos trabajadores no
pueden permitírselo, necesitan ir a sus empleos. Esa es, si acaso, la
guerra verdadera.
Un mundo desigual
El
mundo plano es, como el otro, desigual, injusto. Nos dicen que el virus
nos iguala, que ha demostrado que todos somos iguales ante él, que
todos tenemos que encerrarnos. Es verdad, pero es tan obvio que es
distinto encerrarse con cinco más en dos cuartos escuetos oscuritos que
tener una pieza para cada uno, su salón, su salón de la tele, su cocina
supersport y, quién sabe, su jardín privado.
(El
encierro nos pone en una situación tan desacostumbrada. Y los amigos y
los medios se alarman y nos consuelan y protegen ante esta amenaza
pavorosa: el tiempo libre. Lo sabíamos, pero estos días confirman
brutalmente que la condición de nuestras vidas familiares, de nuestras
vidas propias es que sean escasas, que haya muchas excusas para
ejercerlas poco. Son días de estar desnudo; en muchos aspectos muy
desnudo).
Y nos dicen que el virus ataca a todos por igual. Es cierto que, por
ahora, ha atacado a los nuestros. Pero también es cierto que en los
países ricos los de siempre, si se enferman, tienen pruebas inmediatas,
cuidados especiales; los demás, apenas. Es feo decirlo ahora, en medio
de dolores, pero esta vida amenazada es la normalidad de tantos sitios.
Este tsunami de dolor y muerte es la normalidad de tantos sitios. Solo
que, precisamente porque es normal, en ellos todo el resto sigue su
camino. Solo que, en general, esos sitios están lejos de los nuestros.
El COVID-19
todavía es una enfermedad un poco igualitaria, que no se encarniza,
como casi todas las demás, con los más pobres; no como la tuberculosis,
la malaria, el sida, el hambre. No lo hace porque no se extendió en países pobres;
cuando lo haga, pronto, puede ser terrible. Y sigue siendo igualitaria,
por ahora, porque no se han descubierto vacunas y remedios; cuando
suceda se marcarán las diferencias entre los que pueden y no pueden
acceder a ellos —y todo volverá a su triste cauce—.
Mientras tanto, el mundo plano se vuelve
nacionalista, paranoico —que son casi sinónimos—. Décadas de intentos
europeos de abrir fronteras, disolver diferencias, se deshicieron ante
la amenaza: lo primero que hicieron sus Estados fue cerrarlas. El
Estado-nación volvió a ser, sin mascarillas, la unidad básica: la tribu
prevalece. La salud es nacional, la economía lo es, las medidas lo son,
la posibilidad de definir destinos. La unidad de respuesta, la unidad de
conteo: cuántos en Italia, qué decide Alemania. Algunos lo hacen más
brutal que otros, cuando dejan, por ejemplo, de vender material sanitario a otros países
con los cuales, un mes atrás, no tenían fronteras comerciales. La
ficción de que los bienes son comunes se derrumba ante el retorno de las
banderitas. El desafío es global; las respuestas, locales.
Aunque
está claro que sería mucho más eficaz y salvaría muchas más vidas
montar operaciones conjuntas, supranacionales y compartir lo que cada
cual tiene —medicinas, personal, aparatos— con los que más lo necesitan
en la confianza de que otros se lo van a compartir cuando lo necesiten.
Pero no: las patrias.
Un mundo quieto
El mundo plano está muy quieto: aterra por lo quieto. La mejor novela argentina —¿la mejor novela argentina?— del siglo XX, Zama,
de Antonio Di Benedetto, está dedicada “a las víctimas de la espera”.
Él no sabía, entonces, que nos la estaba dedicando a todos.
Es
lo que somos, ahora: víctimas de la espera, millones que esperamos. Nos
han dicho que esperemos: que nos encerremos y esperemos. Uno de los
rasgos más curiosos de estos días es que hemos suspendido el futuro. No
está mal: puro presente extraño. Intentamos vestirlo con todo tipo de
otras cosas, alivianarlo con todas esas cosas pero lo que hacemos, sin
duda, es esperar. Lo raro es que no sabemos qué: el fin de esto, pero
después quién sabe.
Algunos insisten
en la metáfora del paréntesis: suponen o quieren suponer que cuando
termine la epidemia, cuando dejemos de esperar, las cosas volverán
lentamente a “ser como antes”. Que era un paréntesis: había un relato
que estábamos contándonos, se interrumpió, lo retomamos. Creo que
subestiman la fuerza de estas semanas, estos meses. Subestiman la
potencia transformadora de haber palpado la fragilidad de todo, de haber
vivido la detención de todo este sistema que suelen llamar capitalismo
global. Y de haber visto, por supuesto, su incapacidad para lograr algo
tan relativamente simple como salvar a unos miles de ciudadanos
enfermados: el fracaso de sus elecciones.
No
sé qué producirá pero, en medio del tedio, vale la pena preguntárselo,
pensarlo: ¿cómo será el mundo cuando vuelva a ser redondo, cuando
podamos tocarlo, cuando dejemos de pensar todo el tiempo en lavarnos las
manos?
Un mundo en crisis
Hablan
de paréntesis para no tener que aceptar lo obvio: que al final de la
pandemia el mundo será otro. Es probable que haya, en el principio, una
crisis social y económica brutal: millones y millones de personas sin
ingresos, sin trabajos quizá, sin muchas esperanzas. Los Estados ricos
ya tratan de contenerla con subsidios. En algunos, incluso, puede ser la ocasión para lanzar la famosa renta universal,
esa manera de redistribución ante los cambios que esperábamos más
graduales, más debidos a la mecanización y digitalización de nuestras
producciones.
Pero los países más pobres no tendrán esas opciones. En América Latina la mitad
de los trabajadores son “informales”: no tienen salarios fijos, no
tienen garantías, viven de lo que pueden arañar con sus faenas de
ocasión. Que ya dejaron de funcionar con las cuarentenas y tardarán
mucho en retomar: millones y millones sin ingresos, con sus necesidades,
hambre y furia. Si esto sigue así, sería raro que no hubiera
estallidos, y nadie sabe adónde llevarán.
Cuando
llegue la calma —si llega la calma—, habrá consecuencias de más largo
plazo. La crisis ha realzado el papel de los Estados: mostrado cómo,
pese a todo, hay momentos en que el Estado se vuelve indispensable. Y
cómo estos Estados han sido socavados por ciertos partidos y ciertas
ideas: el deterioro de la salud pública en los países ricos que la
tuvieron mejor es un ejemplo claro. Es notable la cantidad de veces que
Pedro Sánchez, jefe de gobierno español, jefe de un partido centrista,
repitió, para sostener la pelea contra el virus, la fórmula “estado de bienestar”,
que su partido, últimamente, proclamaba tan poco. Aunque siga sin
mostrarse muy dispuesto a establecer una de sus bases: los impuestos
progresivos necesarios para que los más ricos paguen proporcionalmente
por ese bienestar.
El Estado tiene,
como todo, muchas versiones: el peligro es que su necesidad en esta
crisis lleve a muchos a pensar que debe ser más y más fuerte. Yuval Noah Harari teme
que, al grito de la salud es lo primero, el susto nos lleve a permitir a
nuestros gobiernos unos niveles de control nunca antes vistos.
Para compensar,
quizás estos días en que vivimos con tanto menos nos convenzan de que
podemos vivir con tanto menos: que la locura de la producción y el
consumo siempre mayores, la fábula del crecimiento, nos desastra. Aunque
habrá que ver, por supuesto, qué queda cuando el susto pase.
¿Un mundo aterrado?
En este mundo plano hemos aprendido lo
que ya sabíamos: que todos dependemos de todos los demás. Los momentos
fuertes de la historia son aquellos en que el destino no es individual
sino común. O, mejor: esos momentos en que no hay forma de negar que el
destino no es individual sino común.
Y que por eso habría que cuidar a los que nunca cuidamos. Hace 2500 años pasó algo que después llamaron “revolución hoplítica”.
Ciertos griegos cambiaron las formas de la guerra: en esos nuevos
pelotones formados en cuadrados, donde todos sostenían su escudo codo a
codo, la defección de cualquiera mataba a todo el resto. Allí, por fin,
cada hombre valía lo mismo que el de al lado; de esa conciencia,
cuentan, nació la democracia. Ahora, en la lotería del contagio, también
pasa: cualquier infectado puede joder a tantos, cada hombre vale lo
mismo que otro. Parece obvio; es una idea que nuestros tiempos se
empeñan en negar.
Ahora lo vemos.
Quizá se hable, alguna vez, de la “revolución virósica”. En todo caso,
cosas pasarán. Y será, como dicen, para alquilar balcones si no fuera,
más bien, para salir a las calles.
Pero
habrá también un efecto casi inevitable, una certeza: si nos pasó una
vez puede pasarnos otra. Una pandemia así ya se ha vuelto posible: será
parte de nuestros peores miedos. Sería tristísimo que influyera en
nuestras vidas como influyó, por ejemplo, el 11 de septiembre:
como otro modo de instalar el terror, la paranoia, los controles.
Aunque no alcanzaría con temer solo a los virus espontáneos, a los
diversos pangolines.
Se pensaría, también, en los virus de laboratorio. El fantasma de la
guerra o el terrorismo bacteriológico estará, sospecho, muy presente en
el mundo que viene. Será, imagino, una epidemia horrible.
MÁS INFORMACIÓN